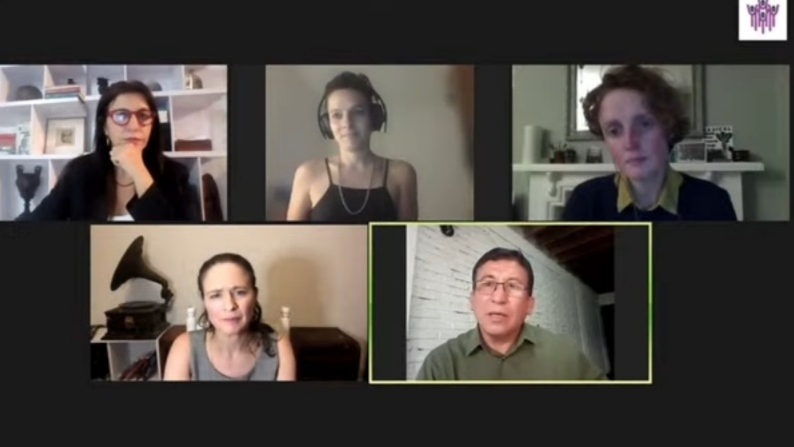Más allá del pasado conflictivo entre cristianos y musulmanes, así como la más reciente experiencia colonialista, en la actualidad, la relación entre Europa y el Islam se nutre de los conflictos entablados entre los países de mayoría musulmana con potencias occidentales durante la segunda mitad del siglo XX, en primer lugar. Luego, tenemos el fenómeno de las migraciones que se originan en tales países y que tienen a Europa como uno de sus principales destinos migratorios, así como la creciente estigmatización, a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de personas musulmanas, o personas provenientes de países de mayoría musulmana sin que necesariamente sean practicantes de dicha religión.
El capítulo actual de la islamofobia en Europa se aceleró sustancialmente con la crisis de refugiados que se produjo a partir de 2015, como consecuencia del recrudecimiento de la guerra civil en Siria, conflicto irónicamente acicateado por países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que para entonces se intensificaba con la expansión del así denominado Estado Islámico.
En paralelo, los atentados terroristas que tuvieron lugar en París también en el año 2015, uno en el teatro Bataclan y otro en la sede del semanario humorístico Charlie Hebdo, así como otros tantos episodios de esta naturaleza que se han registrado en diversos países de la Unión Europea durante las últimas dos décadas, no han hecho sino reforzar la identificación de la población musulmana con el terrorismo. El paso siguiente es la identificación de esta misma gente con la inmigración, ello a pesar de que una parte significativa de los musulmanes europeos ya nacieron en ese continente.
Lo más preocupante es que todo este proceso viene aparejado con el fortalecimiento de la popularidad de partidos y movimientos de extrema derecha en países de todo el mundo occidental, incluyendo países europeos del norte, del sur y del este. Numerosos son los grupos de extrema derecha en toda Europa que coinciden en su rechazo a personas inmigrantes de religión islámica, tales como Movimiento Identitario y Generación Identidad, entre otros grupos, y que suelen expandirse a diversos países de la región.
Asimismo, se observa con preocupación el surgimiento y fortalecimiento de partidos políticos con acceso a espacios de poder, tales como Alternative für Deutschland en Alemania, Vox en España, Rassemblement National en Francia, la Lega en Italia, etc.
El caso de Vox es muy transparente al identificar Islam con terrorismo. En la reciente campaña electoral de Cataluña de 2021, el partido publicó un video en el que se suceden imágenes de construcción de mezquitas y clases de religión islámica en las escuelas con imágenes del atentado de agosto de 2017 acaecido en las ramblas de Barcelona. Así se transmite la plena identificación entre religión, infancia y conducta criminal que busca alarmar a la población y predisponerla en contra de un grupo humano en particular1.
Más preocupante es cuando los partidos políticos extremistas e islamofóbicos llegan efectivamente a formar gobiernos, e impulsan sus agendas de reformas. Viktor Orban en Hungría es uno de estos casos. Su gobierno no tuvo problemas en expulsar a personas refugiadas provenientes de Siria, y de penalizar con cárcel a toda persona que ayudara a personas indocumentadas a solicitar asilo. En relación con las personas refugiadas provenientes de países de mayoría musulmana, fueron consideradas desde el Ejecutivo como invasoras, y reclaman el derecho como país de negarse a recibir musulmanes.
Ahora bien, expresiones compatibles con la islamofobia, a veces camufladas de políticas de seguridad, no son exclusivas de movimientos de extrema derecha. Muy por el contrario, partidos considerados democráticos ciertamente han tomado acciones para tratar de contener o controlar la vida cotidiana de comunidades islámicas, donde hacen vida personas inmigrantes.
El control, supervisión y cierre de mezquitas no se consideran acciones escandalosas cuando son tomadas por gobiernos de partidos indiscutiblemente democráticos, a pesar de que ello podría suponer una clara violación al derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un caso reciente de cierre de mezquitas se produjo en Francia a raíz del asesinato del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, pero ya desde 2015 se han cerrado unas treinta mezquitas2. Sobre estas acciones, siempre surge la interrogante acerca de si este tipo de castigos colectivos son adecuados y justos, o si se trata de simples represalias incompatibles con el Estado de derecho.
Especialmente sintomática de una relación conflictiva con el Islam en Europa es la prohibición del velo integral, con diversos niveles de severidad, en una decena de países del continente, pero encabezados por Francia y Bélgica que impusieron sus respectivas legislaciones al respecto desde el año 2010. Asimismo, tenemos la prohibición de portar símbolos religiosos en ciertos espacios públicos que, si bien afectan a practicantes de cualquier religión, fue motivada específicamente por la agenda política orientada a controlar la conducta de los miembros de las comunidades islámicas.
Más recientemente, la discusión sobre el separatismo islámico en Francia pone de relieve una potencial fuente de discordia entre grupos sociales pertenecientes a un mismo cuerpo nacional, en donde la profesión de fe musulmana, presente en cerca de seis millones de personas en ese país, está íntimamente relacionada con la inmigración, así como con las dificultades reales para su integración social. La lucha contra el separatismo islámico, promovida por el presidente Macron, encuentra resistencias entre voceros de la comunidad musulmana. De tal suerte que el gobierno francés ha venido promoviendo regulaciones para ejercer un control estricto sobre el financiamiento de las mezquitas, así como una mayor vigilancia de las organizaciones deportivas o culturales de las comunidades musulmanas, lo cual no parece indicar que exista una convivencia armoniosa. También es cierto que el propio presidente Macron reconoce una cuota de responsabilidad del Estado en el aislamiento de ciertas comunidades3.
Específicamente, en relación con la estigmatización de los musulmanes, llama la atención que, a menudo, miembros de las comunidades islámicas residentes o ciudadanos de países europeos se ven impelidos a pedir disculpas por los crímenes cometidos por sus correligionarios terroristas, siendo que se supone que las responsabilidades penales son individuales. Este tratamiento no se suele aplicar a terroristas cuando estos profesan alguna variante de cristianismo, y cuyos ataques también se han venido registrando en años recientes.
En buena medida, lo que aquí se refleja es una relación incómoda entre Europa y las personas musulmanas, sean migrantes o no, pero dicho debate tiene consecuencias en la recepción de nuevos migrantes o refugiados provenientes de países de mayoría musulmana.
Esta situación conflictiva no está al borde de una solución en el corto plazo. En buena medida, las dificultades para la integración de la población inmigrantes, sea cual sea su origen, podría estar en la base de esta situación. En el fondo, de lo que se trata es de la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas, y más específicamente de garantizar el goce de derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades inmigrantes en la Unión Europea.
Por último, convendría hacer un tratamiento más ponderado de las acciones terroristas, aclarando en todo momento que se trata de la responsabilidad de individuos que deben ser juzgados y condenados con arreglo a las normas, tal y como se suele tratar las manifestaciones de terrorismo provenientes de otros grupos sociales o de otras orientaciones políticas, y evitar estigmatizar a comunidades completas que por lo general cumplen la ley de los países en los que hacen vida.
Referencias
1 El País. “Twitter bloquea la cuenta de Vox por ‘incitar al odio’ contra los musulmanes”, 2021. Disponible en: https://elpais.com/espana/2021-01-28/twitter-cierra-la-cuenta-de-vox-por-incitar-al-odio-contra-los-musulmanes.html
2 El País. “Francia pone las mezquitas bajo la lupa”, 2020. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-10-24/francia-pone-las-mezquitas-bajo-la-lupa.html
3 BBC Mundo. “Decapitación en Francia: qué es el «separatismo islamista», el término en el centro del debate tras el asesinato del profesor Samuel Paty”, 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54621839